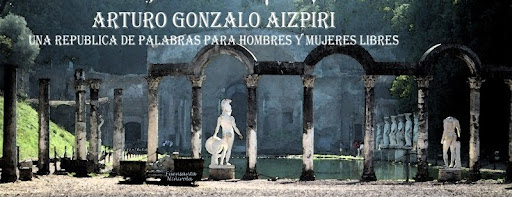Tras tres horas de coche desde Madrid, con parada incluida para tomar un café y unas migas, nos plantamos ante el cartelón que nos daba la bienvenida a la ciudad romana de Cáparra. El lugar está próximo a Guijo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, a una veintena de kilómetros de Plasencia, y cuenta con un escueto, pero correcto, centro de interpretación, que nos permitió hacernos rápidamente una composición de lugar, en particular gracias a un buen vídeo de recreación de la ciudad.
Tras tres horas de coche desde Madrid, con parada incluida para tomar un café y unas migas, nos plantamos ante el cartelón que nos daba la bienvenida a la ciudad romana de Cáparra. El lugar está próximo a Guijo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, a una veintena de kilómetros de Plasencia, y cuenta con un escueto, pero correcto, centro de interpretación, que nos permitió hacernos rápidamente una composición de lugar, en particular gracias a un buen vídeo de recreación de la ciudad.Nos encontrábamos en las ruinas de lo que fue la ciudad romana de Cáparra, construida sobre un oppidum indígena anterior, vettón o lusitano (las fuentes clásicas mencionan, en los territorios de los pueblos respectivos, las poblaciones de Kaparra y Kapasa). El emplazamiento se sitúa en un suave promontorio sobre el río Ambroz, situado en un territorio fronterizo entre ambos pueblos. La ciudad cobró importancia por su posición estratégica en el itinerario de la Vía de la Plata, por la que, en época romana, circulaba un intenso flujo de mercancías y viajeros entre Emerita (Mérida) y Asturica (Astorga), y alcanzó su mayor esplendor a finales del s. I d. C., tras recibir en 74 d. C. la condición de municipio por Vespasiano.
Fue entonces cuando conoció el desarrollo monumental cuyas huellas pudimos ver de la mano de Susana, la guía del yacimiento. Llaman la atención los cimientos de la puerta sureste de la ciudad, con sus bastiones defensivos, las termas, el trazado de calles y viviendas y, sobre todo, el incomparable arco tetrapilo, situado en la confluencia del Kardo maximo y del Decumano maximo, en pleno centro de la ciudad. Es único en su genero, y se basta y sobra para justificar la visita al lugar. Fue costeado por un tal Marco Fidius Macer, en honor a sus padres. Junto a él está el miliario que indica que nos encontramos a 110 millas romanas de Mérida.
Nos dice Susana que en 2010 se realizó la, hasta el momento, última campaña de excavaciones. Prefiero no pensar en cuándo se reanudarán, en este tiempo de recortes y primas de riesgo.
De regreso hacia la salida me detengo a disfrutar del paisaje excepcional: las colinas cubiertas de olivares, ondulándose hacia el pantano de Gabriel y Galán y, al fondo, en difuminadas masas de color cárdeno, la silueta de la Sierra de Francia. Nos proponemos regresar alguna vez en primavera, cuando los vecinos de la zona celebran aquí una floralia, una fiesta romana en toda regla. Nos vemos entonces, en las ruinas de Cáparra.